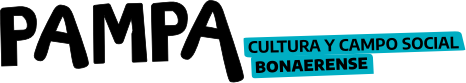“Aguafuertes silvestres”
Por Mariano del Mazo | Imágenes: Archivo
Harta ya de estar harto, como cualquier hijo de vecino, alguna vez Roberto Arlt pensó en una vida bucólica que fuera una especie de salvación, un escape de la neurosis urbana. La posibilidad de una isla. Conjeturó que no había forma de tener una existencia plena en la ciudad. La coartada era el reverso de su paisaje cotidiano: redacciones humosas en las que contrarreloj cerraba sus notas y en donde, cuando todos los periodistas habían partido, se hundía en los mecanismos de sus novelas y obras de teatro. Entre inventos redentores y revoluciones, pobres diablos y calles hostiles, lo aquejaban al menos dos tipos de dolores: uno, el existencial, fue el combustible central de la contundencia de su obra; el otro era un dolor vulgar, físico. “Después de una semana de corregir durante diez y ocho diarias, yo he perdido cinco kilos de peso, los nervios vuelan”, lo cita Sylvia Saítta en “El escritor en el bosque de ladrillos”.
La editorial Hemisferio Derecho, de Bahía Blanca, agrupó notas publicadas en El Mundo entre el 5 y el 12 de febrero de 1930. Se tituló Aguafuertes silvestres. Arlt desde Sierra de la Ventana. Son el testimonio de una fugaz excursión rural. Compiladas por Luca Ruppel, y con un texto introductorio firmado por el mismo Ruppel y por Juan José Guerra, configuran un retrato del temperamento sinuoso del escritor. Así como Rimbaud huyó de la civilización hacia regiones lejanas, Arlt se instala en carpa en un predio de la Asociación Cristiana de Jóvenes, cerca de un arroyo. Nada más lejano a lo que proyectaba su filosofía, una red abismal más cercana a ácratas deambulando por la ciudad que a la idea de un camping cristiano. “¿Qué ocurre cuando la imaginación se hace realidad, cuando la utopía se hace cuerpo? ¿Qué ocurre con un porteño hasta la médula en medio de arroyitos serranos?”, preguntan Ruppel y Guerra.
El prólogo se detiene en el carácter literario de Arlt, que es una extensión de una forma de ser, una metafísica. Pone en foco ciertos contrastes de los especialistas acerca de la conflictiva relación de Arlt con Buenos Aires. Jaime Rest opina que a través de sus aguafuertes es “uno de los fundadores de la visión mítica de Buenos Aires” y que se trata de la construcción imaginaria de una ciudad perdida para siempre. Y destaca un elemento que cree clave: la nostalgia. Beatriz Sarlo, en cambio, sostenía que la obra de Arlt carece de todo sentimiento nostálgico, y que la mirada está puesta no en lo perdido: “Habla de una ciudad en construcción. Del progreso”, escribió. Alguna vez Ricardo Piglia señaló que la obra de Arlt se lee como un tango novelado, “entreverado con marchas militares, con himnos del Ejército de Salvación, con canciones revolucionarias, una especie de tango anarquista donde se cantan las desdichas sociales”.
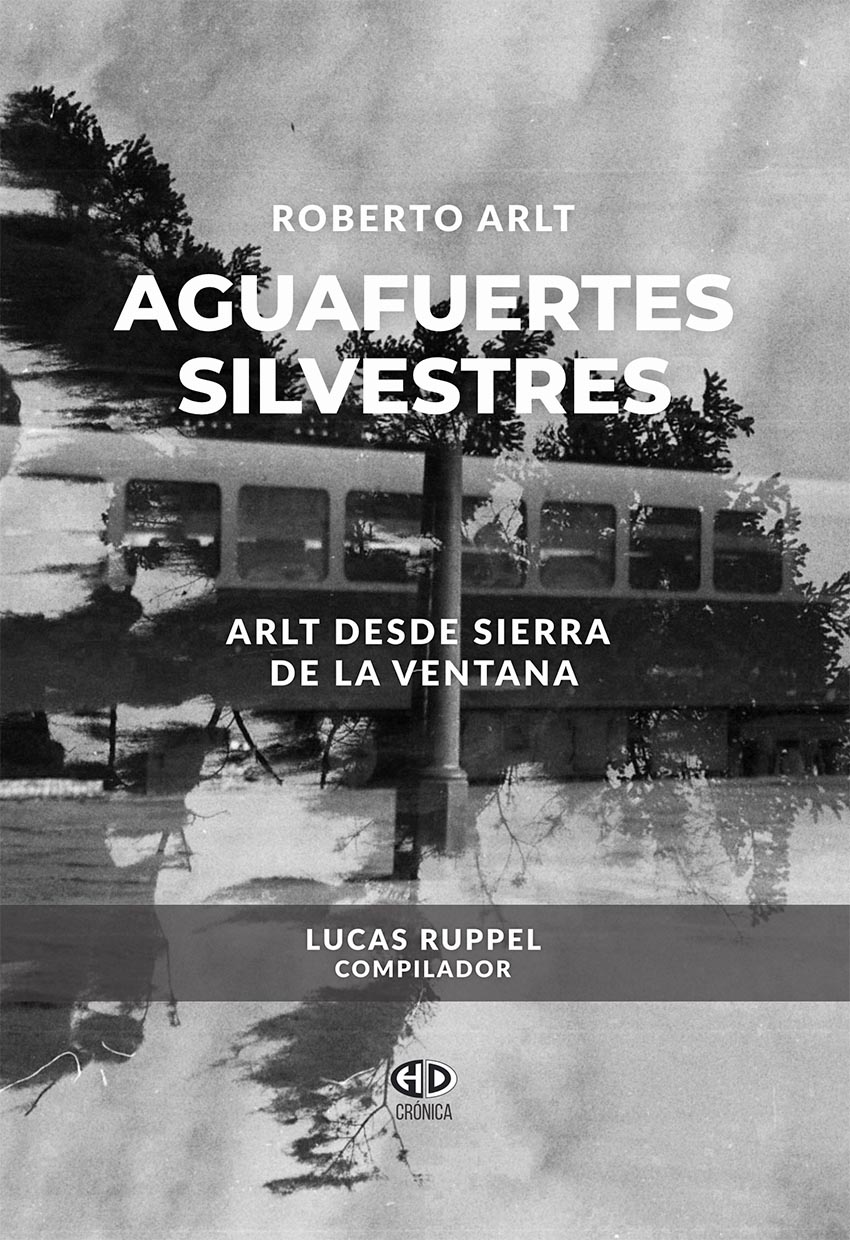
Tal vez en este instante, Arlt se desliza por la hendija de las posiciones de Rest, Sarlo y Piglia: ni nostalgia, ni la ciudad alucinada de los inventores y revolucionarios, ni anarquía. Lo que siente el escritor es un burdo cansancio. Está abducido por la quimera de una vida tranquila. El sueño del ocio y del dolce far niente suena ilusorio. Está en un momento de inspiración alto. Trata de abandonar el café -ese “jugo de paraguas de las redacciones”-, intenta con un gimnasio, hace “footing” antes de entrar al diario El Mundo y no logra dejar de fumar. Acaba de ponerle punto final a Los siete locos, está a punto de comenzar Los lanzallamas. Se siente extenuado por el plan literario que él mismo trazó, dominado por la célebre máxima que refería a la prepotencia del trabajo. Propone a sus jefes del diario tomar una semana de desintoxicación. Elige el lugar, las circunstancias y, viejo lobo de la tinta urgente, toma un atajo a mitad de camino entre el relax y la liviana obligación: arregla enviar sus impresiones en artículos diarios de pocos caracteres.
“Aquí no hay bares automáticos –publica el 6 de febrero de 1930, en una nota titulada Elogio de la montaña-, no hay literatos, no hay cafés atorrantes, no hay malandrinos, no hay rateros, no hay mujeres ‘malas’, ni pesquisas, ni revistas, ni máquinas, ni nada. Aquí hay montañas, bultos de piedra altísimos, mucho más altos que el pasaje Barolo o Güemes, tres, o cinco, o veinte veces más altos, con valles donde, de un momento a otro, le parece que van a salir bailando la danza del sol o de la luna, o del diablo, indígenas auténticos (…). La montaña. Se acerca la noche. Obscurece. Cantan unas ranas. El ruido del agua en la piedra es más nítido que el latido de nuestro corazón. Aquí crece una santa obscuridad que le llena de paz el alma. Me acuerdo de la ciudad y las sierras de Eca de Queiroz… Me acuerdo de… Creánlo, muchachos, hay que buscar la forma de hacer un poco más linda esta vida. Yo creo que se puede conseguir”.
“Los muchachos” de Arlt son los de la redacción, los de los bares del Bajo, los de los barrios. Está en plena expansión de su proyecto literario. Recibe críticas por todos lados. Algunos lo defienden. Escribió Juan Carlos Onetti: “Los intelectuales interrumpieron los dry martinis para encoger los hombros y rezongar piadosamente que Arlt no sabía escribir. No sabía, es cierto, y desdeñaba el idioma de los mandarines. Pero sí dominaba la lengua y los problemas de millones de argentinos capaces de comprenderlo y sentirlo como amigo que acude –hosco, silencioso o cínico– en la hora de la angustia”.
La hora de la angustia, dice Onetti. Esa hora lo atenazaba, era conjuro y karma. Por eso su período campestre. Por momentos el tono de las Aguafuertes silvestres es el de un evangelista que pregona la luz en el fondo del túnel. En el transcurso de las crónicas, define personajes extraordinarios como Marcial García, alias “El Pibe Laburo”, un joven que ha renunciado a su empleo de Buenos Aires y que huyó a la sierra a “cavilar cosas”. “Yo me pasaría la vida en una carpa, con libros, cigarrillos… No me aburriría”, le hace decir a El Pibe Laburo.

El que da signos progresivos de aburrimiento, nota a nota, es Roberto Arlt. En su cabeza -que no lograba parar ni el murmullo zen de un torrente de agua de montaña- pugnaban por seguir la saga de Los siete locos esos personajes magistrales que son El Astrólogo, Erdosain, Elsa... Utiliza un lunfardo delicioso: “Rajó” de la ciudad porque estaba “esgunfiado”; ahora su sentimiento había enrocado. El 12 de febrero se lee en Camino a Buenos Aires: “Me he hartado de sierra y de vida monástica. Me he hartado de tanta farra a hora fija. Me he aburrido de esta alegría artificial del campamento, y escapo para Buenos Aires. Escribo en la mesa del coche comedor. Las sierras palidecen a lo lejos (…)”
Al final se impone la lógica del escorpión. Termina añorando la alienación, la caterva de derrotados que escupe la ciudad. Las mañanas campestres fueron apenas una tregua. Vuelve al trajín del repiqueteo de la máquina de escribir. El golpe fascista de Uriburu acecha en el horizonte y la crisis del 30 muestra sus esquirlas en cada esquina. El mundo es un polvorín; la Argentina y Arlt también. Seguramente él lo siente en sus entrañas. El espejo le devuelve el rostro de siempre: el gesto circunspecto de un escritor con la salud minada y la necesidad de la prosa impostergable. Fue como si esa inmensidad de aire puro y sierras ondeadas le hubiese espetado: “Rajá, turrito, rajá”. Percibe el golpe en la nuca de su propio boomerang. No hay melancolía: se trata de simple destino. Roberto Arlt fue Roberto Arlt hasta el último segundo de su vida.