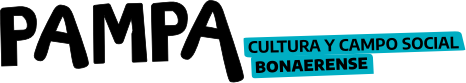PRIMERA ENTREGA
Por Mariano Hamilton | Imágenes: Archivo
Capítulo 1
La noche era cerrada y las familias argentinas se aprestaban a cenar cuando se interrumpió la transmisión del radioteatro nocturno y surgió la voz lúgubre del locutor oficial: “La Secretaría de Prensa de la Presidencia de la Nación cumple con su lamentable deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 falleció la señora Eva Perón, Guía Espiritual de la Nación». Era el 26 de julio de 1952.
Simple y directo. Una voz helada como la noche invernal. Los manuales de habilidades sociales dicen que las noticias tristes deben ser comunicadas de la forma más aséptica posible porque las personas que las reciben no necesitan conocer detalles. De esa forma es más fácil procesar el dolor y la angustia. En este caso, solo había una frase en la que había que detenerse: “A las 20:25 falleció la señora Eva Perón”. Todo lo demás, sobraba. Era innecesario. Solo distraía de lo verdaderamente importante.
El locutor confirmaba una noticia que más de la mitad del país temía y que menos de la otra mitad anhelaba. Como todo lo que provenía de Eva, la emoción estaba a flor de piel. Era amor u odio. Era la señora de Perón o la puta. La santa o la yegua. Y en medio de la puja, la única certeza que tenían los amantes y los odiadores era que había muerto. Para ambos bandos, esa información lo decía todo. Provocaba el llanto descontrolado o el festejo silencioso.
Esa mujer había luchado durante meses contra un cáncer de cuello uterino, una enfermedad que si se hubiera detectado a tiempo no le habría costado la vida ni la habría hecho sufrir tantos dolores como padeció en sus últimos días. Cosas de la época: la primera dama, y más aún, Evita, había sido mal diagnosticada y, cómo Jesús, moría a los 33 años.
Hacía ya 20 meses que el ginecólogo Jorge Albertelli y el oncólogo estadounidense Jorge Pack habían realizado la tardía biopsia que confirmó que a Eva le quedaba poco tiempo por delante. ¿Cuánto? No más de dos años pronosticaron Albertelli y Pack al entregarle a Perón el diagnóstico. No se equivocaron. Aquella profecía se había cumplido inexorablemente.
Pack, poco después de irse a Estados Unidos, le escribió al doctor Canónico, el médico de cabecera de Eva, una carta que excedía largamente el aspecto profesional: “Creo no haber hecho nunca una operación más completa en mi vida. Pero no alcanzó. Tengo pocas esperanzas de que ella sobreviva para terminar de realizar la gran tarea a la que se ha consagrado. No conozco a nadie que en tan poco tiempo haya hecho tanto por su país. Esto me duele porque ella merece continuar su trabajo indefinidamente. Creo que, históricamente, está a la par de Juana de Arco.”
La muerte de Eva desató una puja sin precedentes por su cadáver. Los más querían protegerlo y otros destruirlo. El Gobierno, encarnado en Juan Perón, pretendía que su figura se mantuviera inalterable para conducir, aun en ausencia física, los destinos de los más humildes. Evita era la lideresa de las clases populares y era necesario protegerla. Incluso, se especulaba, había que ungirla santa. Los que la detestaban querían hacer desaparecer su cuerpo para evitar que se transformara en mito. “Muerto el perro se acabó la rabia” pensaron. No imaginaron –aunque resultaba fácil suponerlo– que con Eva muerta comenzaba otra etapa, acaso más intensa, del amor de un pueblo por su protectora.

Sin importar de qué lado se estaba, la pregunta era la misma: ¿Podría por fin Eva descansar en paz? Y la respuesta era sencilla: no. Porque ya desde antes de su muerte se produjeron diferencias sobre qué hacer con el cuerpo de Eva. Perón quería embalsamarlo, conservarlo intacto. Otros dirigentes peronistas, en cambio, querían que sus restos siguieran el curso normal de cualquier cuerpo y que fueran depositados en un panteón en donde el pueblo la pudiera visitar y recordar. Los gorilas querían hacerlo desaparecer o, directamente, quemarlo.
No había dudas de que se iba a hacer lo que quisiera Perón. Al menos mientras fuera el presidente. ¿Y luego? Nadie pensaba todavía en el después.
Capítulo 2
El 18 de julio a la tarde, Perón se había reunido en el Palacio Unzué con el médico de cabecera de Eva, el doctor Canónico, y con el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor J. Cámpora. Eva había caído en un coma profundo. El General sabía que el tiempo se acababa y ya quería resolver quién se iba a hacer cargo de embalsamar el cuerpo. El dolor de Perón no nublaba su capacidad de acción. Devastado había escuchado decenas de comentarios sobre qué hacer con el cadáver de Eva y finalmente se había decidido: quería conservarlo intacto.
Canónico le sugirió convocar a un equipo argentino interdisciplinario.
Perón no estuvo de acuerdo:
-Necesito un hombre que se haga responsable. Si son muchos, ¿a quién le voy a reclamar si a Eva le pasa algo malo?
Canónico y Cámpora se miraron. Eva estaba por morir. Cámpora comprendió que Perón todavía no había asimilado lo que estaba pasando.
-Conozco a alguien capacitado -sugirió Cámpora.
Perón lo miró. Cámpora notó sus ojos vidriosos.
-El doctor Pedro Ara -agregó.
Ara había sido profesor de Cámpora en la Universidad Nacional de Córdoba cuando cursaba odontología.

El presidente de la Cámara de diputados había logrado la atención del presidente y de Canónico. Y comenzó a desarrollar su propuesta:
-Es un español que está radicado en la Argentina desde hace años. Usted lo conoce, señor presidente. Tengo entendido que embalsamó el cuerpo del rey Jorge VI -dijo.
A Perón le gustó la idea de que el embalsamador de Eva hubiera hecho lo mismo con un rey. Y encima de Inglaterra. Cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. Se la limpió rápidamente. Hizo memoria:
-¿Dice que lo conozco? No lo recuerdo.
Cámpora le habló de una conferencia en la Universidad de La Plata, en 1943, en la que Perón disertaba sobre Defensa Nacional.
-Usted conversó con el doctor Ara y con el coronel Fernández Martos en un salón del rectorado. Luego de esa charla de casi una hora, usted le ordenó a su ayudante que sentaran al coronel y al doctor en la primera fila para escuchar la conferencia.
A Perón se le apareció de pronto el rostro de un hombre enjuto con poco pelo.
-Creo que lo recuerdo -dijo Perón.
Y agregó:
-Contáctese en la más absoluta reserva. Si acepta el ofrecimiento, una vez que termine todo, organice una reunión. Quiero estar seguro de que puede hacer el trabajo. Pero hable con él primero y pregúntele si está dispuesto a asumir el desafío -le dijo.
Cámpora no estuvo de acuerdo y se lo dijo al presidente.
-Creo que lo mejor es que lo vaya a ver el doctor Canónico por si Ara necesita precisiones sobre el estado de Evita.
Perón asintió:
-Me parece bien.
El presidente lo miró a Canónico.
-Yo me ocupo, señor presidente -dijo el médico.
Antes de irse, Campora les contó al General y a Canónico que Ara, una tarde, subía las escaleras del Hospital de Clínicas de Córdoba y que allí vio a un linyera pidiendo limosna. El hombre saludó al médico. Ara se cruzó al mendigo una y otra vez y este siempre lo saludaba con cortesía. Un día, Ara se detuvo y le dijo: “¿Tienes familia?”. El linyera movió la cabeza negativamente. “Cuando mueras, si me autorizas, te voy a embalsamar”, le dijo. El hombre sonrió y dio su aprobación. Cada vez que lo veía, Ara le recordaba la promesa. A los pocos meses -siguió con su relato Cámpora-, el linyera murió. Y como nadie reclamó su cuerpo en la morgue, Ara cumplió su palabra. Y el cuerpo del mendigo permanece aún hoy en la universidad para ayudar a los estudiantes a estudiar el arte de la momificación.
-Ese es el hombre -dijo Perón convencido-. Un médico que le cumple su palabra a un mendigo es la persona indicada para cuidar el cuerpo de Eva. No hay alguien mejor para proteger a la abanderada de los humildes -sostuvo con la voz quebrada.
Cámpora no le contó a Perón algo que Ara le había dicho en alguna de las tantas cenas que habían compartido y que le dejaba algunas dudas sobre si iba a aceptar la propuesta. El español le había confesado que no se consideraba un embalsamador. Campora recordaba casi a la perfección cada una de las palabras de Ara: “Me dicen peyorativamente que lo único que sé hacer es embalsamar cuerpos. Esa fábula la hizo rodar en 1951 por motivos inconfesables un zascandil que prefiero olvidar. Mi profesión es dar clase de anatomía con el bisturí en la mano. Eso de conservar cadáveres es uno de los tantos capítulos de la técnica anatómica que los profesores tenemos la obligación de conocer”, le había dicho Ara.
Cámpora, sin más, buscó en su agenda y le escribió al doctor Canónico un número de teléfono que el médico marcó allí mismo, desde uno de los aparatos del despacho presidencial.
Eran las 23.30 cuando Ara levantó el tubo del teléfono de su casa. Canónico se presentó y enseguida fue al grano:
-Necesito verlo de manera urgente -le dijo.
-¿Qué puede ser tan urgente como para salir de mi casa un viernes a la medianoche? -le respondió Ara.
-Es por un mensaje del presidente Perón.
Ara no necesitó más información. Anotó la dirección del consultorio de Canónico y salió hacia allí. Habían quedado en encontrarse minutos después de la medianoche. Imaginaba para qué lo convocaban.
(Continuará)