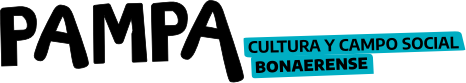RETRATO DE MELCHIOR MICHAEL
Para el año 1562, durante el dogato de Girolamo Priuli, Melchior Michael comenzó a pensar en su posteridad. No es que la idea de la muerte le fuera algo ajena y tampoco sería algo que tardaría mucho en llegarle. Su vida estaba atravesada por una vasta carrera médica, militar y política que lo tuvo como protagonista varias veces en la guerra que Venecia llevaba adelante contra el Imperio Otomano. Había sido nombrado orador por su tierra en Milán en 1530, consejero del Pregadi –senado veneciano– en 1533 y gobernador de Dalmacia, una pequeña región sobre el Mar Adriático ubicada en el territorio de la actual Croacia, en 1539. Esta última ejercida como Provveditore generale y comandante de la caballería ligera, cargo al que sirvió sin remuneración por las limitaciones económicas que sufría la República.
Cuando el 12 de mayo de 1558, a sus 69 años fue nombrado Procurador de San Marcos, había asumido el máximo cargo local posible antes del dogo –magistrado supremo y máximo dirigente de la República de Venecia–. Un cargo vitalicio que ostentaba en los días en que la esperanza de vida apenas superaba los 30 años y donde las olas de peste negra diezmaban a gran parte de la población cada cinco años. Haber llegado hasta ahí, haber contado con tantos honores, le planteaba no sólo la necesidad, sino el deber de dejar su imagen en un lugar donde fuera recordado. Melchior estaba asistiendo a los años de renacimiento en Europa: las pinturas no solo mostraban un objeto o una persona, representaban una idea. Una idea que viviría para siempre.
Fue con este espíritu entonces que, en 1562, Melchior Michael atravesó a pie la Piazza San Marco desde la procuraduría y caminó los casi dos kilómetros hacia el norte que lo separaban de Fondamenta dei Mori y calle de le do Corti frente al Rio della Sensa, donde se ubicaba el taller de uno de los pintores más talentosos y polémicos que tenía Venecia para encargarle su retrato: Jacomo Comin, conocido en toda la región como Tintoretto.
En 1560, Tintoretto comenzó a trabajar en numerosas pinturas del Palacio Ducal de Venecia, donde realizó allí un retrato del dogo, Girolamo Priuli. Melchior Michael lo conocía. Era la persona indicada. Tiziano se encontraba en Alemania pintando al rey y Paolo Veronese apenas estaba dando sus primeros pasos en la ciudad. El militar ingresó al taller y se abrió paso por la sala repleta de lienzos, pequeñas maquetas, velas y estatuillas de cera para encontrarse con el artista. Conversó con el pintor y le pidió un retrato, uno que lo mostrara como era: un soldado noble, entrado en años, con su armadura y su vista compasiva pero severa al frente, a los ojos de quién lo mire.
Tan solo un mes después de que asumiera su cargo como director del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, Federico Ruvituso recibió la misma noticia que todo el mundo. Había un virus provocando una delicada situación sanitaria en el mundo entero. Ante lo incierto, y desconociendo la totalidad del patrimonio del museo provincial, Ruvituso comenzó sus expediciones en solitario dentro del depósito para conocer todas las obras que pudiera. En completa soledad, el director e historiador del arte revisó pintura por pintura las más de cinco mil obras que tiene el Museo Provincial.
Encontró una pintura particular, la más antigua del acervo del museo, ingresada el 28 de noviembre de 1932 bajo la dirección de Emilio Pettoruti, quien dirigió la institución entre 1930 y 1947. La descripción decía: “Autor desconocido de la escuela manierista veneciana”. En sus memorias –publicadas en 1968– Pettoruti expresó: "Entre lo que quedó de propiedad del Museo de La Plata —ciento trece cuadros en total— hice también una clasificación, dividiendo el total en tres partes: las obras buenas, las regulares y aquellas que no se expondrán jamás. Entre estas había dos cuadros donados por no recuerdo quien, uno que se atribuía a Tintoretto y otro que se decía de Goya, dos cuadros mediocres que descubriría un miope a cien metros de distancia; los clasifiqué, por hacerlo de algún modo, como pertenecientes respectivamente a las escuelas de Tintoretto y de Goya".
Ruvituso comenzó a hurgar en este tema. Encontró correspondencia entre Pettoruti y Ángel Osvaldo Nessi, que también fue director del museo entre 1964 y 1966. Nessi buscó ponderar estas obras. Eran seis en total, donadas por Sarah Wilkinson de Santamarina y Marsengo: Retrato de Melchior Michael, óleo de 107 x 83 cm, atribuido a Tintoretto; Retrato de mujer, óleo de 81 x 65 cm, atribuido a Largillière; Fernando VII, óleo de 97 x 76 cm, atribuido a Vicente López Portaña; Retrato de mujer, óleo de 204 x 106 cm, atribuido a Claudio Coello; Retrato de hombre, óleo de 196 x 119 cm, atribuido a Goya; y Retrato de hombre, óleo de 124 x 97 cm, atribuido a Henry Raeburn.
Cuando el director Ángel Nessi intentó revalorizarlas durante su gestión, Pettoruti envió cartas indignado. "Algo así, como que había descubierto en la colección del museo una obra de Goya y otra de Tintoretto, lo mismo que decir Pettoruti no las había visto", expresó Pettoruti a Nessi el 19 mayo de 1968 en una carta fechada desde París.
Toda esa polémica era casi cotillón sin la posibilidad de comprobar efectivamente esas atribuciones. Ruvituso, a la vez que sus antecesores Pettoruti y Nessi, podían tener entre manos un Tintoretto, un Goya y Raeburn, pero no tenía forma de saberlo. En verdad, nueve décadas después que sus antecesores, Ruvituso sí tenía una chance, solo que un poco lejos de su alcance.
Algunas de estas obras fueron expuestas cuando el Museo pudo recobrar su presencialidad en 2021. El flamante director contaba la historia durante las muestras con lo que sabía. Algunos lo miraban como diciendo "estás loco". La versión fue verosímil para Carlos Della Vedova. Su hija estaba exponiendo una obra en la vidriera del Museo y pasó a ver el resto de la muestra. El hombre se puso a escuchar con atención la historia que Ruvituso contaba frente al posible Tintoretto.
–Che, pero hay que hacer un estudio químico.

Si de algo sabía Della Vedova era de eso. Doctor en química e investigador superior del CONICET y del Centro de Química Inorgánica “Dr. Pedro J. Aymonino”, conocía el método y contaba las herramientas necesarias para estudiar la pieza científicamente. En esencia, se trataba de tomar micromuestras de pintura, espectroscopías y microscopía para identificar los pigmentos, fluorescencia de rayos X para analizar los elementos químicos de cuadro.
Así nació un trabajo colaborativo entre el Instituto Cultural bonaerense y el CONICET para sustentar la atribución. La parte científica estaba en camino. En paralelo Ruvituso, que estaba realizando los catálogos razonados del patrimonio del museo, debía generar la trazabilidad del cuadro. Unir Venecia en el siglo XVI con La Plata en el siglo XX.
Tintoretto, el furioso
Venecia llevaba seis siglos como una de las ciudades estado más importantes de la región mediterránea. Especializada en navegación, la Serenissima –ubicada al norte del Mar Adriático– era reconocida por su producción de arte, vidrio y telas refinadas, además de su tan compleja como magnífica red de canales entre las pequeñas islas de su archipiélago.
Tintoretto se había generado un lugar en la escena veneciana de manera independiente, algo poco usual en la vida artística europea por esos años. Sin el apoyo de un mecenas, un político o un maestro, era muy difícil hacerse un espacio de relevancia. Jacomo Robusti –uno de los apodos que se había ganado debido a la formidable defensa que su padre había librado en la batalla de Agnadello, en Padua en 1509– mostró su talento desde muy joven, algo que no le alcanzó ya que el gran Tiziano lo había rechazado, algunos afirmando incluso que era por celos de la juventud y talento del pequeño pintor. Tintoretto, apodado por el oficio tintorero de su padre, había nacido en 1518 entre los olores de los telares venecianos.
Autodidacta rebelde, hizo de la velocidad su sello: "El dibujo de Miguel Ángel y el color de Tiziano", rezaba el cartel en su taller de Cannaregio. Trabajaba con furia creadora –il furioso lo llamaban–, usando figuras de cera y maquetas teatrales para estudiar dramáticos juegos de luz que anticipaban el Barroco. Cuando Melchior entró en 1562, el maestro acababa de revolucionar la Scuola Grande di San Rocco con telas monumentales donde los santos parecían caer del cielo sobre los espectadores. Su taller era una fábrica de maravillas: sus hijos Domenico y Marietta –esta última, retratista talentosa que vestía de hombre para acceder a círculos prohibidos– junto a aprendices como Paolo Fiammingo, multiplicaban obras donde el manierismo se tensaba con escorzos audaces.
Tintoretto desafiaba la elegancia de Tiziano y el decorativismo de Veronese. Pintaba prezzo fisso –precio fijo– para el pueblo, pero su genio era voraz: devoraba encargos del Palacio Ducal, iglesias y cofradías. Para Melchior eligió una paleta terrosa con toques carmesí –el rojo de la República– y un azul ultramar de lapislázuli afgano.
El retrato de Melchior colgó orgulloso en la Procuraduría de San Marcos durante dos siglos, testigo silencioso de intrigas ducales y victorias navales. Tanto su retrato, como el cuerpo del militar enterrado en la iglesia de San Geminiano, recibieron en 1806 la rauda visita de las tropas napoleónicas en franco saqueo y ocupación de Venecia.
El Emperador ordenó en 1807 la destrucción de la iglesia San Geminiano para ampliar el Ala Napoleónica de la Piazza San Marcos, bajo órdenes del virrey Eugenio de Beauharnais. El emperador planificó y llevó a cabo la reforma de la Plaza de San Marcos y de las instituciones que representaban las antiguas formas de gobierno de la República de Venecia.
Arrancado de su muro, el lienzo inició un exilio que duraría 125 años. Primero apareció en el palazzo de Vicenza de Garriera, una condesa veneciana que coleccionaba reliquias del esplendor perdido. Entre 1865 y 1867, el ingeniero belga Léon Somzée –inventor de la estufa a gas y coleccionista obsesivo– estuvo en Venecia y se presume que fue allí donde lo pudo haber comprado. Desde allí lo llevó a Bruselas junto a su vasta colección de arte antiguo, sobre todo mármol griego y romano, y gran cantidad de pinturas del Renacimiento y Manierismo italiano además de tapices, dibujos y grabados.
Durante el invierno londinense entre 1894 y 1895, Somzée prestó la pintura para que cruzara el Canal de la Mancha y fuera expuesta en la Exhibición de Arte Veneciana en Londres. La exposición, que tuvo lugar en Regent Street en el distrito de Westminster, fue curada por los artistas Lawrence Alma-Tadema y Edward Burne-Jones, que catalogaron la pintura erróneamente a Tiziano, según el catálogo de la New Gallery.
Con el número 340, el catálogo entrega tres títulos posibles para la obra: Portrait de Melchior Michael, Procurateur de Saint-Marc y Amiral des flottes de Venise. Casi de forma exclusiva con respecto a todo el resto de los objetos presentados, se dedican al retrato dos páginas completas para su descripción, datación y referencias históricas. El minucioso comentario describe el cuadro a partir de datos brindados por un texto de Francesco Zanotto historiador del arte veneciano apreciado por los connoisseurs y muy cuestionado por los historiadores del arte de fines del siglo XIX, que dedicó gran parte de sus trabajos a estudiar y catalogar las colecciones de arte de Venecia. Conforme a la importancia atribuida a la pieza, se incluye además una fotografía que confirma que el cuadro de Somzeé se trata de la misma obra que llegó al Museo Provincial de Bellas Artes de La Plata en 1932.
La muerte de Somzée en 1901 lo lanzó al remate. En la subasta de Bruselas de mayo de 1904, el influyente galerista y coleccionista Charles Sedelmeyer –apodado el Napoleón del arte por su dominio del mercado europeo– compró el retrato de Melchior por 4500 francos. En su Catalogue de tableaux de 1907 lo anunció como joya veneciana: "Jacopo Tintoretto. Portrait de Melchior Michael, Procurateur de Saint-Marc et Amiral des flottes de Venice".

Sedelmeyer, con su influencia como vendedor de arte, funcionaba a la vez como validador de atribuciones: al incluir el cuadro en su catálogo como un Tintoretto auténtico, dio peso a su procedencia veneciana documentada por Zanotto. Este detalle apreció Sarah Wilkinson de Santamarina y Marsengo en rue de la Ville l'Évêque –zona de galerías de arte y comercio de lujo durante el siglo XIX–, cerca de la iglesia de La Madeleine, cuando en 1907 le compró la obra al corredor parisino por 3700 francos.
Conexión francesa
De nacionalidad escocesa, hija de Adolfo Tiburcio Wilkinson –un empleado de los Ferrocarriles del Sud– Sarah se casó en secreto con José Santamarina Alduncin en 1888, uno de los hijos mayores de Don Ramón Santamarina Alduncin, terrateniente español del sudeste de la Provincia. Poco más se sabe sobre este enlace, pero la controversia es eterna: la inmigrante sin linaje, hija de un empleado ferroviario, huyó junto a su flamante y adinerado esposo a París e inició una cómoda vida burguesa en un château del distrito XVI de la ciudad de las luces, zona de la aristocracia local cerca de la Avenue Foch.
La residencia de los Santamarina era visitada frecuentemente por pintores, críticos y entusiastas del arte que frecuentaban la capital francesa. Las salas de estar llenas de pinturas y esculturas, estaban presididas por un elogiado retrato de Sarah realizado por el pintor español Ignacio Zuloaga. Sarah continuó coleccionando arte después de que, en 1919, José Santamarina falleciera a sus 57 años de edad.
Los matrimonios que la llevaron del campo bonaerense a los palacios y los castillos franceses continuaron cuando Sarah desposó a Mauricio Marsengo, diplomático y militar italiano, y decidió alternar estancias entre París, su palacio tandilense inspirado en el hotel de Sansouci y en su residencia estival en Mar del Plata.
Según los registros de viajes, la coleccionista regresó a la Argentina con las pinturas el 27 de noviembre de 1932 en el Cap Arcona, un lujoso trasatlántico alemán que sirvió de locación en 1942 para la versión alemana de una película de propaganda nazi sobre el naufragio del RMS Titanic, dirigida por Herbert Selpin, y que fue hundido en 1945 en la bahía de Lübeck con miles prisioneros de los campos de concentración de Neuengamme y Stutthof.
Para noviembre de 1932, había asumido una nueva Comisión Provincial de Bellas Artes, que presidía Mario E. Canale y un tal Antonio Santamarina, hijo de Don Ramón Santamarina y hermano menor de José, primer esposo de Sarah Wilkinson. La donación de las obras –seis en total– se produjo el 28 de noviembre, un día después del regreso de la coleccionista, en un gesto de mecenazgo que caracterizó históricamente a la aristocracia a lo largo de los años. Wilkinson donó también Sacra conversazione, óleo de Nicola Pisano al Museo Nacional de Buenos Aires.
La comisión aceptó la donación, tal como se anotó en la Primera Memoria del Museo realizada en 1935, aún con la reticencia del director del Museo de ese momento, Emilio Pettoruti. Apenas nueve días después de inaugurar la exhibición central para su gestión, llegaban estas seis pinturas que rompían con su anhelo vanguardista y encarnaban el “viejo modelo de fría pinacoteca europea” que no deseaba para su Museo.
Tal vez preso de una convicción y de un sueño de vanguardia, el pintor platense –que celebraba los 50 años de una ciudad epopeya de novedad, planificación y de futuro–, a diez años de la fundación del Museo que hoy lleva su nombre, no conocía ni tenía forma de conocer la historia de Melchior Michael, un hombre que llevaba muerto más de 300 años cuando llegó a sus manos. Ni sus viajes, ni sus muros y destinos, ni sus batallas, ni sus sueños de posteridad.
Melchior sobrevivió a casi todo: la peste negra, a las guerras otomanas, a Napoleón, al desdén de la vanguardia. Ahora, desde las paredes del museo platense, sigue desafiando al tiempo con su espada dálmata y una armadura libre de óxido, como si supiera que los cuadros —como las personas— solo terminan de morir cuando se las olvida. Cada vez que un visitante se detiene ante el retrato, no sólo valida la pericia de Tintoretto o la mirada de un director: está tocando las costuras de un relato mayor. Ese que hace de La Plata un custodio involuntario de sueños del renacentismo veneciano.
Rescatar a Melchior es restaurar algo más que pigmentos: es devolverle a un objeto su derecho a tener biografía. Y en ese gesto demiurgo, tal vez, esté la clave de los museos en estos tiempos: templos de certezas pero también espacios donde las obras —como las personas— puedan contar de dónde vienen, aunque el viaje las haya traído desde muy lejos.