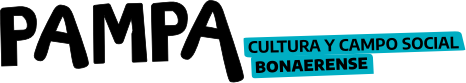UN POLICIAL BONAERENSE
Un ladrón desarrapado con una pistola en la mano y una botella de vodka en la otra, de la que toma mientras se ríe del gil al que acaba de robar, corre por las calles de una nocturna y desangelada Isla Maciel (Gatillero, 2025). En un living muy clase media de Temperley, aprietan por la disputa de una “zona” a un pasador de quiniela (Algo nuevo, algo viejo, algo prestado, 2024). La empleada de limpieza de una fábrica de Villa Domínico, inesperadamente, toma la decisión de robarle a su jefe un lujoso reloj y así comienza un descenso a la violencia y la marginalidad (Reloj, soledad, 2021). En Marcos Paz, la mujer de un policía se convierte en prostituta y entre ambos se cuela un delincuente de la vieja guardia con un código de conducta obsoleto (El perro Molina, 2014).
Se trata de escenas clave de películas de Cris Tapia, Hernán Rosselli, César González y José Celestino Campusano, cuatro directores que eligieron distintas variantes del género policial para hablar de contextos ásperos, desigualdades, injusticias y corrupción en el conurbano.
No son tantas las películas en la rica historia del cine argentino que transcurren en el conurbano bonaerense y el policial no es la excepción. Curiosamente, incluso como en el caso de un clásico como Del otro lado del puente (1953), de Carlos Rinaldi, apenas se señalaba a las barriadas de la provincia de Buenos Aires como el lugar idílico de la paz y el progreso en base al esfuerzo frente a las luces del centro capitalino, plagado de tentaciones, en donde fácilmente se podía caer en vicios y manejos turbios.
Cabe señalar que, al menos en Occidente, el cine policial y sus casi infinitas ramificaciones se desprenden de la resolución de conflictos llenos de acertijos como las novelas de autores británicos como Arthur Conan Doyle, Agatha Christie o PD James, mientras que la escuela norteamericana recorre un camino más sucio, atento a las razones del crimen por las grietas sociales y al contexto moral, una línea que se puede rastrear en la obra de escritores como Dashiell Hammett y Raymond Chandler.

En ese sentido sin duda y si fuera posible la trasposición, el cine policial de los últimos años interesado en el Conurbano se inscribe en el segundo grupo.
Para señalar la tendencia de hace unos pocos años de voltear la vista hacia un territorio de más de 300 mil kilómetros cuadrados y una población de nada menos que 17.500.000 habitantes, el estreno a medidados de este año de Gatillero, de Cris Tapia, previo paso por la Competencia Argentina del Bafici (actualmente se la puede ver en HBO Max), bien puede ser la oportunidad de indagar sobre cómo el cine refleja la problemática del crimen y sus consecuencias en el Gran Buenos Aires.
“El Galgo” Correa (Sergio Podeley) acaba de salir de la cárcel, fue un “gatillero”, un killer, pero ahora se las rebusca con pequeños atracos en su propio barrio en la Isla Maciel. Pero en una noche cualquiera, es víctima de una traición de parte de la banda que domina la zona y entonces debe correr, correr por su vida, correr para desentrañar la trampa en la que cayó, correr para hacer justicia. Y en partes iguales, la desesperación y la certeza del que sabe que nada va a terminar bien y tiene el boleto picado.
Se trata de un thriller filmado en plano secuencia (es decir, sin cortes y siempre con la cámara sobre el hombro del protagonista), un relato que quita el aliento. Pero el vértigo también deja espacio para la cuestión social, que incluye a las víctimas “civiles” de las guerras narco, merenderos que resisten y negocian su permanencia en el caos, zonas liberadas y, por supuesto, la policía corrupta.
Para ser justos con los pioneros, hay que mencionar que en los 90 surgió una manera de retratar este territorio, una especie de protohistoria del que luego se llamó Nuevo Cine Argentino, en donde de manera decisiva Raúl “El Perro” Perrone logró una importante cuota de verdad cinematográfica al salir a la calle -por si hace falta aclararlo, solo y exclusivamente desde su Ituzaingó natal- para crear una curiosa amalgama compuesta de ficción y documento con los personajes del barrio.
Si Gatillero se inscribe en el crimen de los márgenes, con las clases sociales más afuera del sistema, Algo nuevo, algo viejo, algo prestado, de Hernán Rosselli, retrata a los Felpeto, una familia de clase media que “levanta” quiniela.
Rosselli crea un curioso artefacto para contar lo que quiere, es decir, se trata de una ficción que trabaja con las herramientas del documental a partir de “found footage” - recuperación de filmaciones, en este caso de una familia-, junto con material que registra diversos operativos policiales. Con todos estos elementos, a los que se suma un factor decisivo: convencer a los propios integrantes de la familia de que actúen en una película que va a utilizar sus recuerdos reales para crear un relato ficcional del hampa barrial.
La inmensidad y diversidad de la provincia da lugar al thriller, el noir más negro, los gangsters de cabotaje y, claro, deja de lado la tradición estadounidense del policía héroe, en tanto la figura del oficial abnegado (incluso con sus métodos brutales o una cuota de corrupción) no encajan con el verosímil local, alejado de la tradicional confianza en las instituciones anglosajona, aun cuando ahora esa credulidad ya no sea homogénea.

Tono y la atmósfera son dos elementos que componen la efectividad de Reloj, soledad de director y también escritor César González (autor de las novelas El niño resentido y Rengo yeta), que en su séptima película hace foco en una empleada de limpieza (Nadine Cifre, que también colaboró con el guion), con una existencia similar a otras miles de trabajadoras, pero lo que la distingue es que cuenta con un trabajo en blanco, un “privilegio” casi insólito en su entorno.
Sin embargo y a pesar de tener un trabajo estable (aunque miserable), un día la chica decide robar el costoso reloj que el dueño de la fábrica en donde trabaja dejó sobre su escritorio.
Al pequeño delito de un pobre corresponde un calvario grande, parece decir el director, que para la protagonista materializa en infierno en el paisaje suburbano, con poca luz, amenazante, plagado de peligros, donde la esperanza es un privilegio negado para casi todos.
Por último, en el recorte arbitrario que significa elegir apenas un puñado de los policiales que se desarrollan en la provincia, otro autor ineludible es José Celestino Campusano, que con El perro Molina eligió desmarcarse de los escenarios urbanos en donde trascurría buena parte de su propia obra hasta ese momento con títulos como Vil romance, Vikingo, Fango y Fantasmas de la ruta y situó su relato en un escenario rural.
El protagonista vuelve a su tierra luego de pasar un tiempo en prisión solo para comprobar que los códigos entre sus pares delincuentes ya no existen y que una nueva generación ya no respeta la historia de los mayores.
Mientras tanto, un comisario pierde a su pareja por su afición a los servicios de las prostitutas (y por despecho su propia mujer, Natalia, se convierte en una) y decide pedirle a Molina que se encargue de Calavera, el proxeneta que maneja a su ex pareja. Pero Molina es amigo de Calavera y sobre todo, sigue siendo Molina, así que no va a traicionar a su compadre cafishio.
Historia de lealtades traicionadas, a una curiosa nobleza obsoleta (en una mezcla combinación de thriller con western otoñal), la película del quilmeño Campusano, del pionero de un tipo de cine bonaerense, construye una épica conurbana violenta y a la vez sensible de un territorio que luego, muchos otros y desde distintas miradas, tomaron para contar sus historias.