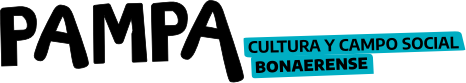El vástago liminar
Por Juan Andrade | Imágenes: Ilustración de Peli Andrade
¿Cómo convertir un recuerdo bizarro de la adolescencia en un relato que cumpla con los requisitos básicos de la ciencia ficción, incluso del terror? ¿Cómo evitar la trampa de la evocación nostálgica y autorreferencial? Resumido, ese fue el doble desafío con el que tuve que lidiar cuando empecé a escribir El vástago liminar. En su primera versión fue un cuento que no lograba gambetear esos obstáculos. Pero a medida que insistía y metía mano en el manuscrito, fueron apareciendo capas y más capas de sentido que complejizaron el asunto y lo volvieron cada vez más inquietante. Entonces me di cuenta de que lo que tenía entre manos era una novela y que las Monjitas del Espacio empezaban a perder ese halo de broma repetida hasta el hartazgo en reuniones de amigos para volverse una materia extraña, al menos para mí.
A mediados de 1990, unos pocos testigos afirmaron haber visto en plena madrugada a unas criaturas de baja estatura deambulando por el barrio SUPE de Berisso. Vestidas con una especie de túnica, se deslizaban como si flotaran sobre el pavimento: no podían ser otra cosa que extraterrestres. El caso de Las Monjitas del Espacio escaló de los medios locales a los noticieros nacionales y, una vez aplacado el furor, pasó a formar parte de la mitología urbana de la región. El protagonista de la novela es un personaje ficticio que después de haberse reído con la anécdota durante años, se cruza con una Monjita del Espacio en las mismas calles. Y a partir de ese momento su vida se convierte en un calvario, una sucesión de fenómenos inexplicables que lo golpean en lo más profundo y lo empujan contra las cuerdas de la cordura.
Nunca se me había pasado por la cabeza la idea de escribir ciencia ficción. Mucho menos una historia de extraterrestres ambientada en Berisso. Pero una vez lanzado, aparecieron todas las referencias posibles sobre la materia, de Lovecraft y Bradbury a El Eternauta, de ET y Alien a los Expedientes X. La novela Nunca me abandones de Kazuo Ishiguro me había volado la cabeza en su momento por su forma de encarar un relato que parte de la ciencia ficción pero va mucho más allá del género. Y lo mismo podría decir de Bajo la piel, la película de Jonathan Glazer en la que Scarlett Johansson interpreta a una asesina serial llegada de otra galaxia: un personaje oscuro, amoral, inextricable. En el camino descubrí que, más que hurgar en lo desconocido, estaba indagando en la naturaleza humana llevada a una situación extrema.
El caso original había quedado arrumbado en la papelera de reciclaje de la memoria popular. En la web solo había algunas referencias desperdigadas. Encontré, sin embargo, un informe bastante completo en un blog que me sirvió para reconstruir lo que, según los testigos, había sucedido aquella noche de 1990. Lo que vino a continuación fue literatura. ¿Qué cosas le podían ocurrir a una persona que se topara con un alienígena? En el juego de la imaginación no había limite. Me interesa, de todos modos, la opinión de un eventual lector que pueda estar familiarizado con la historia. La que más me intriga probablemente nunca la conozca. En la librería de Malisia, la editorial que publicó El vástago liminar, se presentó un joven y dijo: “Vengo a buscar el libro que habla de las Monjitas. Mi papá es uno de los que las vieron”.
El vástago liminar (Capítulo 1)
Debía ser la una, una y media. Manejaba por calles desiertas y mal iluminadas que tenían, sin embargo, un raro encanto. Volvía de una cena con amigos en La Plata que se había estirado más de la cuenta. Era una de esas noches frescas y húmedas de fines de abril, cuando el otoño deja de amagar. El locutor de la radio recomendó a los que tenían que ir para el lado de Berisso o Ensenada que llevaran un hacha para cortar la niebla. Y después anunció la canción Sin gamulán, de Los Abuelos de la Nada. Igual que el protagonista de la letra, me arrepentía de haber salido sin abrigo.
Las volutas de neblina empezaron a sobrevolar la avenida 60 a la altura del Bosque y la Facultad de Medicina. Pero al llegar a la rotonda de 128, lo que se interpuso en mi camino fue un médano de gas blanco que se aplastaba contra el asfalto. Cuando lo perforé con el coche, hasta la luna y las estrellas acabaron ocultándose. El locutor no exageraba. Y yo había tomado unas cervezas de más. En vez de pisar el acelerador a fondo, como suelo hacer si no hay tránsito en la recta que desemboca en la zona poblada de Berisso, avancé con la concentración de un principiante que acaba de recibir su registro de conducir.
La planta de YPF estaba cubierta por una cortina de humo acuoso. Las moles de acero que custodiaban ambas márgenes de la Avenida del Petróleo se habían vuelto repentinamente invisibles. Apenas se alcanzaba a divisar el alambrado que demarcaba el perímetro del predio sobre la mano derecha.
Un chispazo titiló en la periferia de mi campo visual, una señal indescifrable. Y lo que vi a continuación fue lo que parecía un frisbee congelado en el aire nocturno. Flotaba suspendido sobre una nube de vapor fosforescente. Los reflectores de la planta pintaban destellos plateados sobre su superficie. La niebla cubría al tanque de petróleo que le servía de base, y a todo lo demás también. Tiene que ser la tapa, pensé, que desprendida del resto debe provocar ese efecto visual de platillo volador. Ese tanque se diferenciaba de los otros por su tapa convexa. En mi infancia me había parecido en alguna ocasión que tenía la forma de un pan dulce gigante, pero nunca lo había visto así. Recortado sobre el fondo negro del cielo, el disco de metal resplandecía con un halo propio.

Tuve que hacer un esfuerzo mental para concentrarme otra vez en el volante. Me pregunté qué había visto verdaderamente y si por casualidad en YPF no podían estar probando un nuevo sistema de iluminación para monitorear la producción de la refinería. Mientras dejaba atrás el Tiro Federal, me resistí a considerar la otra posibilidad. No quería caer en la autosugestión: había consumido decenas de relatos de encuentros con extraterrestres en libros, historietas, series y películas. La mayoría transcurría en rutas o autopistas ubicadas en las afueras de alguna ciudad de Estados Unidos. El paisaje entre campestre e industrial que me rodeaba, salpicado de casitas precarias, me resultaba francamente inverosímil. Qué triste sería para un extraterrestre, pensé, que su primera imagen de la Tierra fuera justamente esta postal de la periferia bonaerense. Además, yo no estaba metido en un cuento de ciencia ficción. Estaba volviendo a mi casa después de una salida con amigos. En unas horas más, cuando sonara el despertador, la rutina se iba a imponer con toda su severidad: habría que levantarse, preparar el desayuno, llevar a los chicos a la escuela y seguir rumbo al trabajo. Como mucho voy a poder dormir cinco horas, lamenté.
Volví a clavar la vista en el bloque esponjoso que enmarcaba el avance del auto, siempre a dos metros de distancia del paragolpes. Sentía que me había subido a la versión automovilística de una de esas cintas para correr que hay en los gimnasios. La línea pintada sobre el pavimento y los faros de larga distancia se perdían en medio de la espesura. Por culpa del efecto sedante de la monotonía, la rotonda de la entrada de Berisso casi me tomó por sorpresa. Hice un rebaje abrupto para encarar la curva que se abría a continuación. El motor protestó con un bramido.
El banco de niebla parecía disiparse en la avenida Génova y en el espacio verde que se extendía en dirección al canal. Manejar por las calles de mi barrio hizo que, de alguna manera, me sintiera a salvo.
El escenario que acababa de atravesar reunía todos los elementos para un episodio de abducción: la hora avanzada de la noche, el entorno fabril, el camino despoblado, el objeto inexplicable en el cielo. El protagonista habría sido interceptado por un súbito rayo de luz cenital, que lo habría enceguecido al punto de hacerle perder la conciencia. A continuación se habría visto maniatado sobre una mesa de operaciones, en el interior de una nave espacial, rodeado de seres de piel verdosa y cabeza prominente, convertido en su peculiar objeto de estudio. Y habría despertado a kilómetros de distancia, sin tener la menor idea de cómo había hecho para llegar hasta ahí. Tuve que reconocer que, después de todo, esa parte de Berisso era un lugar a su manera ventajoso para el aterrizaje camuflado de un ovni: cerca de la zona poblada pero a una distancia suficiente como para comenzar una exploración con sigilo.
La luz roja del semáforo emergía como un diminuto astro rosado a la distancia. Doblé una cuadra antes en la calle Puerto y al llegar a la esquina giré a la izquierda en la Domingo Leveratto, en esa suerte de zigzag obligado que permite retomar la Puerto para adentrarse en el barrio SUPE, una urbanización promovida por el gremio de los petroleros en los 70 que se extendía a lo largo de un par de manzanas. Todos los días repetía la misma maniobra cuando volvía de dar clases en La Plata. Pero al enderezar la marcha en la Puerto, vi a mitad de cuadra, al final del pasillo de niebla que trazaban los faros, una figura difusa que avanzaba por la mitad de la calle. No debía medir más de un metro. Llevaba un atuendo oscuro, similar al que usan los monjes, ajustado en la cintura y suelto en los pies. Con la capucha puesta y la cabeza gacha, no se le alcanzaba a ver la cara. En vez de caminar, levitaba sobre el asfalto. Y venía directo hacia mí.
Encerrado en ese túnel volátil y grisáceo, me invadió una especie de claustrofobia. Me aferré al volante, sin alcanzar a plantearme la posibilidad de esquivar a esa criatura o de frenar antes de chocarla de frente.
Las luces delanteras le dieron de lleno y quedó envuelta en un aura de partículas doradas que se arremolinaban como motas de polvo. No era una ilusión óptica, ni un fantasma, ni una alucinación. Tenía una materialidad incontrastable. Mi única certeza era que no se trataba de un ser humano. No tengo elementos para fundamentarlo o demostrarlo que vayan más allá de mis propias percepciones, sensaciones o intuiciones. Supe, como se saben esas cosas que no admiten discusión, que lo que tenía enfrente era un ser de otra galaxia. El frisbee que había visto sobre la planta de YPF tal vez era la nave que lo había traído.
Recordé de inmediato que en mi adolescencia estas mismas calles habían sido el epicentro de un famoso caso extraterrestre. Dos testigos diferentes afirmaron desde las páginas del diario local que habían visto a varias criaturas de una especie desconocida. Las descripciones coincidían en la baja estatura y la vestimenta similar a un hábito religioso con capucha. El boca a boca se extendió como un reguero de pólvora en Berisso. Y más tarde, cuando el tema finalmente llegó a los noticieros nacionales, la onda expansiva se hizo incontenible. Todo el mundo hablaba de las Monjitas del Espacio: así las había bautizado la prensa. Al principio yo, que tenía quince años, también quedé bastante impresionado con la noticia. Pero con el tiempo me convencí de que se había tratado de la confabulación de unos mitómanos que había llegado demasiado lejos. Creía además que había olvidado la historia por completo, pero de pronto volvía como una confirmación, un latigazo eléctrico que por fin me hizo reaccionar.
Clavé los frenos. No fue una decisión, sino un mero reflejo. Esa cosa de aspecto milenario, que parecía provenir de los fondos del tiempo y el espacio, ahora estaba a tres o cuatro metros del capot. Todo ocurría en cámara lenta, con una lógica sobrenatural, como si la niebla y lo que fuera que tuviese enfrente formaran parte de una unidad orgánica indescifrable.
¿Me volví loco?, me pregunté. ¿Esto es volverse loco?
La Monjita del Espacio no se detuvo. Se desvió un poco a la izquierda y quedó bañada en una claridad surrealista, pero ni aún así alcancé a ver dentro del enigmático óvalo negro de la capucha. Pude apreciar la textura de la tela, una especie de arpillera negra o marrón oscura que formaba pliegues debajo de los brazos y entre las piernas. Los pies estaban tapados o quizás no los tenía: no los necesitaba para moverse. Bordeó el auto y, al llegar a la altura de la rueda, levantó apenas la cabeza, como si recién entonces me registrara.
Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Empecé a temblar.
Si hubiese podido huir, lo habría hecho en ese preciso instante. Pero seguía paralizado, como en uno de esos sueños en los que se quiere gritar pero solo se consigue articular palabras mudas.
La criatura comenzó a deslizarse del otro lado de la ventanilla.
Quedó fuera del radio de alcance de las luces delanteras. Bajo el fulgor anaranjado del alumbrado público, no había dudas de su consistencia. Nunca fui muy creyente, pero recé un padrenuestro, una letanía que había quedado arrumbada en la papelera de reciclaje de la memoria y que ahora sonaba hueca, estéril.
Llevaba los brazos cruzados, cubiertos por las mangas de la ropa. La posibilidad de que los extendiera para alcanzar el vidrio que nos separaba me hizo estremecer. Pero no se detuvo. Siguió desplazándose a la misma velocidad de tortuga a la que venía y, de golpe, giró su cabeza y un ruido blanco estalló en la cabina. Fue como si alguien hubiera subido el volumen de la radio al máximo para poner en marcha un experimento despiadado. Instintivamente, me tapé los oídos, pero no sirvió de nada. Una señal de ajuste demencial se prolongó unos segundos y, a partir de ahí, lo que siguió fue una fricción de capas tectónicas que chocaban entre mis sienes como pirámides de sonido. Amplificada hasta el infinito, esa estática ejercía una presión interna que amenazaba con hacerme saltar los globos oculares y destrozarme los tímpanos. En medio de la confusión sentí que mi mente era atravesada por una onda cerebral, una resonancia magnética que me obligó a levantar la cabeza en contra de mi voluntad y sostener la mirada en el punto en el que suponía que debían estar sus ojos. Quedamos frente a frente. Entonces fui sometido a algo que no podría explicar con palabras, pero que se asemejaba a un escaneo telepático integral de mi ser: mis pensamientos, mis emociones, mis recuerdos, mis secretos, mis deseos. Esa cosa me estaba auscultando el alma. Revisaba, escarbaba hasta el último rincón. Era una sensación física, cruda, que estaba más allá del entendimiento.
Fue una eternidad que transcurrió en un instante.
Cuando terminó, yo temblaba como si hubiera sucumbido a un repentino ataque de fiebre. El murmullo de la radio volvió a la normalidad, pero yo lo escuchaba lejano desde las profundidades del pozo sin fondo en el que había caído. Estaba aturdido, vacío. Acababa de sufrir una violación, que a la vez me había vaciado por dentro con una violencia extractiva, un saqueo de todo lo que había de humano en mí.